(Entrevista publicada originalmente el 14 de marzo de 2023 en http://kath.net/. )-La Iglesia considera que el derecho a la vida es absoluto y que ninguna situación, por extrema que sea, puede relativizarlo.
No obstante, el acto de matar puede aceptarse en caso de guerra de agresión, en legítima defensa o en una situación de emergencia. Aunque en estos casos el acto de matar siempre corresponde, según nuestro ordenamiento jurídico estatal, a un delito penal -el asesinato-, este acto se justifica por determinadas razones, con el efecto de excluir toda responsabilidad penal. Esta construcción jurídica estatal garantiza la protección fundamental del derecho a la vida, aunque este derecho pueda verse limitado en el contexto de un conflicto entre los derechos del agresor y los del agredido. Así, el derecho a la vida, aunque declarado absoluto, se ve restringido en las situaciones descritas y, por lo tanto, es relativizado por la ley en relación con el agresor. El agresor debe aceptar la restricción de sus derechos debido a la violación de sus propios derechos. Con el trasfondo de la anterior descripción del derecho estatal, hablamos con el cardenal Gerhard Ludwig Müller para conocer la postura de la Iglesia.
Aunque el derecho humano a la vida es constitutivo de una sociedad y un Estado, se plantea la cuestión de si debe considerarse absoluto, es decir, como un derecho que no está sujeto a ninguna restricción. ¿Es concebible que el derecho a la vida del agresor pueda subordinarse al derecho a la vida cuando el agresor es asesinado por la persona agredida en defensa propia o por un tercero en un acto de ayuda de emergencia?
La escuela del positivismo jurídico separa completamente el derecho establecido por el Estado de su anclaje en la moral, definiéndose aquí la moral (o ética) como la orientación de nuestras acciones conscientes y libres hacia la realidad del bien. La primacía de la política sobre la moral corresponde en última instancia a la concepción cínica de Maquiavelo de la razón de Estado. Según esta concepción, los intereses del Príncipe se sitúan por encima del bienestar del pueblo al que gobierna. La ley del Estado, de la que el gobernante dispone libremente, decide lo que está bien y lo que está mal. Solo ella, y no las exigencias de la ley moral natural o divina, puede justificar la acción (cf. Thomas Hobbes, Leviatán 26). Sin embargo, el positivismo jurídico, tal y como lo perfeccionó Hans Kelsen, se mostró impotente a la hora de argumentar contra los crímenes contra la humanidad cometidos por los nacionalsocialistas o los comunistas soviéticos alegando que dichos crímenes se habían cometido de conformidad con las leyes vigentes. Y los tribunales alemanes se enfrentaron a una dificultad cuando quisieron anular sentencias dictadas durante la época nazi, porque aunque eran claramente injustas, se dictaron de conformidad con las leyes de la época. A este respecto, siguen mereciendo la pena leer los libros de Hannah Arendt (Über das Böse, 1965) y Eric Voegelin (Hitler et les Allemands, 2003).
En la doctrina clásica de la legítima defensa de un individuo o una comunidad, el mandamiento divino «No matarás» no se suspende en modo alguno, como si se concediera a la persona amenazada el derecho a matar a otro ser humano. Si el agresor resulta herido en el curso del ejercicio de la legítima defensa del agredido, esta consecuencia es solo el resultado de su propio comportamiento inmoral, por el que tendrá que responder en conciencia ante Dios.
Incluso haciendo referencia a la doctrina clásica de la legítima defensa, el hecho es que el agresor pierde la vida. En otras palabras, aunque el daño sufrido por el agresor sea el resultado de su comportamiento inmoral, la persona agredida ha matado -ignorando así el mandamiento «No matarás»- y ha negado el derecho a la vida del agresor. ¿Cómo se explica entonces teológicamente que matar en una situación de legítima defensa no pueda considerarse una violación del derecho absoluto a la vida?
La vida es el atributo natural de todo ser humano. A la luz de la fe en la Revelación, estamos convencidos de que Dios, creador del universo, ha creado a cada ser humano para que sea su contraparte y lo ha llamado a ser su hijo en Cristo Jesús. El derecho incondicional a la vida significa proteger al individuo, no exponerlo a ataques injustos. Por lo tanto, no hay derecho a que un individuo cometa daños ilimitados a otros sin que a estos se les permita defender su derecho a la vida. Una mujer cuya vida e integridad física se ven amenazadas por un violador tiene, no solo el derecho, sino también el deber moral de defenderse por todos los medios necesarios a tal fin hasta que el agresor quede incapacitado. Del mismo modo, un padre no debe permitir que una banda acabe con la vida de sus hijos cuando tiene la oportunidad de detener a los atacantes.
Los conspiradores del 20 de julio de 1944 se encontraron en la difícil tesitura de elegir entre poner fin al genocidio de Hitler o permanecer, con la «conciencia limpia», como espectadores de los crímenes de ese régimen hasta su colapso. Por horrible que sea matar a una persona (en este caso eliminar a Hitler y a todo su séquito en la Wolfsschanze), en una situación tan extrema la eliminación violenta del tirano ante Dios también puede justificarse en la conciencia cristiana. Cualquiera que sea la culpabilidad del asesino, tiene la certeza de que Dios le perdonará porque su intención es poner fin, en la medida de lo humanamente posible, a un mal radical.
La guerra de agresión rusa en Ucrania vuelve a plantear la cuestión del juicio de la Iglesia sobre los actos de guerra. Aunque se entienda que la guerra de agresión no debe justificarse nunca, la cuestión del «bellum justum», de la guerra justa, se plantea siempre en el contexto de la defensa contra la agresión. Durante mucho tiempo, la Iglesia consideró legítima la guerra defensiva y aceptó las acciones derivadas de ella. Hoy en día, a la luz de esta doctrina, ¿podemos considerar que, debido a la violación masiva del derecho a la vida por parte de las fuerzas armadas rusas, la resistencia de Ucrania a esta agresión está justificada, aunque tenga como consecuencia la muerte de muchos soldados rusos?
La doctrina de la «guerra justa» desarrollada por Agustín y Tomás no pretende, como podría deducirse de una lectura imprecisa del término, establecer una relación positiva entre la guerra (que es la lucha por el poder infligiendo daño o matando al adversario) y la justicia y el derecho. Toda guerra es fratricidio, como se describe en la arquetípica historia de Caín y Abel. El mal que se hacen los hombres es el resultado de su relación perdida con Dios, mientras que esta relación hace que la creación participe de su bondad y se conforme a ella (cf. René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, 1978).
En este mundo pecador, el hecho de que un país preserve su independencia (con medios policiales o militares) contra ataques injustos no es más que una concesión y nunca puede ser aprobado como tal, pues los males y sufrimientos que sobrevienen a los hombres o que ellos mismos se infligen nunca corresponden como tales a la voluntad de salvación de Dios. Cristo, el Hijo de Dios, tomó sobre sí los pecados del mundo, aunque Él mismo estaba libre de pecado, para redimirnos del mal -en nosotros y a nuestro alrededor- y liberarnos para hacer el bien en todas las cosas. Esto significa que, precisamente en una guerra defensiva, debe hacerse todo lo posible para servir a la justa conclusión de la paz y al fin de las masacres, a fin de atender a los heridos de ambos bandos y para tratar humanamente a los prisioneros.
En una guerra ilegal de agresión, la defensa por medios militares (con la posibilidad de matar al adversario) debe aceptarse, por tanto, como una concesión por razones relacionadas con la preservación de la independencia, aunque el acto de matar no pueda aprobarse en sí mismo como un acto positivo. ¿Por qué no se puede considerar esta posibilidad de defenderse y matar en caso de agresión como una superación de la idea del derecho absoluto a la vida?
Porque, como ya he dicho, el derecho a la vida solo pretende ser una protección contra ataques injustos, pero no es una licencia para quitar la vida a los demás de manera ilimitada y sin peligro.
Aunque siempre se debe intentar poner fin a una guerra mediante negociaciones, hay situaciones en las que estas solo pueden tener éxito sacrificando los derechos de la parte agredida. ¿Debería entonces esta parte participar en las negociaciones y aceptar, por ejemplo, pérdidas territoriales en beneficio del agresor con el argumento de que así se pondría fin a la pérdida de vidas?
Sin duda existe el principio moral de que puedo -o incluso debo- aceptar una injusticia limitada por un bien mayor. Pero es cierto que, en la práctica, la línea que separa la «resistencia» de la «rendición» es difícil de definir. En Ucrania, la agresión rusa ordenada por Putin es continua e ilimitada y, por tanto, los ucranianos tienen razón al defenderse militarmente y aceptar bajas en sus filas. En tal caso, el agresor no puede condicionar el cese del derramamiento de sangre a que el agredido se someta para bien o para mal. Sin embargo, solo habrá justicia perfecta en la nueva creación de Dios, cuando «ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero ha desaparecido» (Ap 21,4).
Si la Iglesia no admite, por razones dogmáticas y morales, excepciones al derecho a la vida y al mandamiento «No matarás», cabe preguntarse por qué la Iglesia, aunque en teoría no permite la pena de muerte ni la tortura, ha admitido de hecho estas prácticas, incluso en sus propios tribunales.
Como he dicho, no puede haber excepción a la dimensión universal de los derechos humanos. Por desgracia, las sociedades más o menos imbuidas de cristianismo no siempre han seguido lo que implica objetivamente la concepción cristiana del hombre.
Además, tras la caída del Imperio romano, en los Estados que le sucedieron solo se desarrolló gradualmente un sistema jurídico estatal y eclesiástico. Sin embargo, cabe señalar que ya en 866, en una carta a un príncipe búlgaro, el papa Nicolás I condenó enérgicamente como algo contrario a la ley divina y humana el sometimiento de una persona a tortura para extraerle una confesión (Denzinger-Hünermann, 648). El hecho de que en épocas posteriores, incluso en procedimientos canónicos, se permitiera y practicara la tortura como medio para descubrir la verdad es un grave fracaso, como todos los que se producen cuando la Iglesia se guía más por el Zeitgeist (el espíritu del tiempo) que por los principios que emanan de la Revelación y de la concepción cristiana del hombre. Durante la Primera Guerra Mundial, clérigos fanáticos, movidos por un nacionalismo ciego, rezaban por la victoria de su bando en lugar de por la paz. Tal actitud era nada menos que un abuso blasfemo de la autoridad espiritual, un abuso que las ilusiones del Zeitgeist no podían justificar. Porque hasta un niño pequeño instruido en la fe podía ver la contradicción entre esta postura y el mandamiento de Cristo de amar a Dios y al prójimo.
Entrevista publicada originalmente el 14 de marzo de 2023 en http://kath.net/.
Para la versión española hemos utilizado la versión francesa publicada en La Nef.
Traducción de Verbum Caro para InfoVaticana
Ayuda a Infovaticana a seguir informando


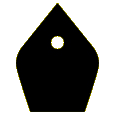
El modernismo personalista se cuela como un vapor nauseabundo de toda la exposición de Múller. Como buen juan pablista, no refiere a la pena de muerte como legítima, pero sí justifica que maten a un tirano. Siguiendo esta línea de incoherencias – de paso, habla de Agustín y Tomás, sin el SAN- dice que Dios va a «perdonar» al que mate en legìtima defensa, como si alguien pudiese comter un acto bueno y malo al mismo tiempo.
Lo que es claro es que esta gente, Ratzinger incluìdo, no son tomistas, y no creen en la primacìa del bien comùn, porque son personalistas, infestados hasta la mèdula con ese profundo error filosòfico.
Visto eso, me alegro de que el Papa Francisco estè reduciendo a polvo a esta panda de neocones hipòcritas, que persiguieron y persiguen a la verdadera Iglesia hasta el dìa de hoy. Cada vez màs clara la misiòn de nuestro gran Papa: tirar por la borda a toda este lastre eclesial.
¡Otra vez el mismo mantra, repetido obsesivamente con otro nick, para atacar a JPII y BXVI!
«Como buen juan pablista…»
¿Pero qué chorrada dice usted, si JPII, lo mismo que BXVI, autores del Catecismo de la Iglesia Católica, admitían la licitud de la pena de muerte? El único que ha contradicho a todos sus predecesores, las Sagradas Escrituras, a los Padres de la Iglesia, Doctores (incluyendo a Santo Tomás de Aquino), santos, teólogos y moralistas católicos, ha sido Francisco, del que usted calla y del que está contentísimo de lo que hace. ¿Cree que engaña a alguien cambiando de nick y escribiendo las mismas frases disparatadas y calumniosas de siempre, hasta con puntos y comas? ¡Menudo obseso!
Exacto, franciscus.
Predicaron la apostasía de los Estados y ahora se quejan de que ponen aborto.
Pues claro que lo ponen, son aconfesionales. A Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar, pero ocultan que Cristo le dijo a Pilato que no tendría poder politico si no le viniese de lo Alto.
Lo dicho: de frenopático.
Ja, ja, ja,… Pero si Vd y franciscus son la misma persona. No disimule.
franciscus, le sugiero que controle sus arrebatos de cristofobia nada inteligentes y deje de hacer el ridículo hablando de lo que desconoce. Mientras el «pontificado» de su querido Francisco pasará y ya no da más de sí, la Santa Iglesia seguirá hasta el fin de los tiempos con grandes Papas como S.S.Benedicto XVI, y con la asistencia del Espíritu Santo,
No hay que perder de vista que este tipo está infestado de modernismo y relativismo y que pone mucho ahínco contra varios dogmas.
Sí; como el troll que da la paliza con no sé qué doctrina de libertad religiosa (doctrina que jamás ha existido, ni existe) aunque se hable de empanadillas. Es que está de moda soltar herejías, y él no va a ser menos: si los modernistas pueden, ¿por qué él va a ser menos? Y aquí le tenemos a todas horas dando la matraca.
Totalmente de acuerdo con usted. Müller nunca ha sido trigo limpio en doctrina, y como buen modernista la Iglesia se equivocó siempre hasta que llegaron ellos.
¡Ahora resulta que la culpa de la separación completa del derecho establecido por el Estado de su anclaje en la moral, la tiene Maquiavelo!
Cuando aún quedaban estados cuyas leyes tenían como referente la ley de Dios y se declaraban a sí mismos estados confesionales católicos, vino su maravilloso Concilio con la aberración de la libertad religiosa y de conciencia, y tiraron a la basura el Reinado Social de Cristo, mientras aplaudían la Declaración Universal de Derechos Humanos, le pasaban la mano por el lomo a la ONU, y hacían afirmaciones en sus documentos que apestaban a globalismo.
Pero no lo diga usted, rápido le pasarán al banquillo de los trolls.
«vino su maravilloso Concilio con la aberración de la libertad religiosa y…»
¡Otra vez el monotema obsesivo!
Müller hablando de los supuestos en los que es lícito, de acuerdo con la moral católica y el bimilenario magisterio de la Iglesia, quitar la vida al prójimo (en lo que su opinión personal diverge de lo que enseña la Iglesia), y otra vez el rollo patatero de la libertad religiosa, que ni tiene nada que ver con matar al prójimo, ni con lo dicho por ningún concilio (el del siglo pasado sólo habló de que no se puede «coaccionar», es decir, lo que siempre ha dicho la Iglesia). Y encima se queja de que le tachen de troll. ¡Qué cuajo!
«… dice que Dios va a «perdonar» al que mate en legìtima defensa, como si alguien pudiese cometer un acto bueno y malo al mismo tiempo».
Müller se proyecta a sí mismo, y su visión positivista del derecho, que por otro lado critica, la aplica al campo de la moral, en una operación inversa a la correcta; de este modo los que matan en legítima defensa, moralmente hacen un mal (pecan), pero tienen la eximente Divina de haber actuado en defensa de su propia vida. Por esta regla de tres, en defensa propia se puede mentir sin incurrir en pecado.
Se olvida de que Dios «a nadie ha dado licencia de pecar» (Eclesiástico 15:20), y, lo que es peor, coloca a Dios ordenando, en infinidad de ocasiones, que se de muerte a personas (que pequen).
Acaba de resolver, como buen teólogo modernista que todo lo sabe, la eterna disputa de si algo es bueno porque Dios lo ordena (podría ordenar que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno), o es bueno «per se».
¡Menudo ojo tienen los católicos modernos para catalogar doctores de la Iglesia, y Santos!
Es que nadie ha catalogado de doctor de la Iglesia, ni de santo, al cardenal Müller. Pero cuando digo nadie, quiero decir absolutamente nadie: ni una sola persona. Hay que ver la inventiva que produce el TOC.
A la pregunta:
«…por qué la Iglesia, aunque en teoría no permite la pena de muerte ni la tortura, ha admitido de hecho estas prácticas, incluso en sus propios tribunales»
Responde Müller:
«Por desgracia, las sociedades más o menos imbuidas de cristianismo no siempre han seguido lo que implica objetivamente la concepción cristiana del hombre»
Esa respuesta da a entender que la Iglesia no ha seguido la «concepción cristiana del hombre», por más que evite decirlo así y culpe a las «sociedades más o menos imbuidas de cristianismo», por las que nadie le ha preguntado. Lo cual es falso.
Y la pregunta también está mal planteada, pues afirma que la Iglesia «en teoría no permite la pena de muerte», lo cual también es falso. El único que ha dicho tal disparate ha sido Francisco, ordenando sustituir en el catecismo la doctrina católica de la licitud moral de la pena de muerte por sus ideas personales, contradiciendo a todos sus predecesores.
Bueno, muy bien, entonces supongo que el cardenal Muller estará de acuerdo conmigo en que la promoción que se ha hecho desde la jerarquía de que los Estados deben ser aconfesionales, y por tanto no deben inspirar sus leyes civiles en los principios morales de ninguna religión, es un error doctrinal muy grave, porque mira lo que ha traído. ¿Se puede decir que coincidimos en que la separación iglesia Estado está condenada por la iglesia por ser la herejía modernista, o no? ¿O seguimos diciendo que el modernismo sólo va de temas morales?. ¿La ley natural coincide con los diez mandamientos como dice la iglesia o es otra cosa más moderna?
No vale desde la jerarquía quejarse de las consecuencias mientras se predican las causas que las provocan.
Obseso: a nadie le importa lo que usted crea sobre que «los Estados deben ser aconfesionales» o mediopensionistas. La entrevista trata de otra cosa. Trátese el TOC y deje de poner spam en los comentarios.
Estimado Catholicvs: creo que debería usted parar en su obsesión contra el tal Uno, o Franciscus, sean o no la misma persona. Creo que debería plantearse si usted tiene también la enferemedad mental que le asigna a él. Está usted metiendo mucho ruido en la discusión y la hace desagradable.
No, Don Pedro, no somos la misma persona; no tengo el gusto de conocer a Catholicus, pero sí que creo que coincidimos en el diagnóstico respecto a Uno y al «franciscus» ese. Cada vez que sale a la luz un nuevo exabrupto, ocurrencia o arrebato del sr. Bergoglio, y desde este `portal se denuncia, estos dos citados pretenden blanquear sus herejías tirando porquería contra los auténticos papas, como el Beato Juan Pablo II o S.S.Benedicto XVI,
¿Qué discusión? El monotema de este tipo (sea un tipo o veinte, que me da igual) no es ninguna discusión. Éso es la obsesión, no señalarlo.
Así es.
No se precisa eco (no cura el TOC).
Franciusco no hace sino concluir la labor abolicionista del personalista ecumenènico JP II. Es sòlo el corolario del mismo derrotero teològico.
Pero Francisco està haciendo algo muy bueno: reducir a polvo a los neocones que engañaron a los catòlicos durante dècadas posando de guardianes de la fè, siendo los peores heresiarcas. NO OLVIDEMOS que fue JP II quien besò un Coràn, quien recibiò una «bendiciòn» de una «sacerdotisa» indù y quien organizò la orgìa blasfema de Asìs.
Y bebió del cáliz de la bruja que le espurreaba agua por encima y en la cara…etc…
Y muller, dando lecciones de moral mientras niega la resurrección de la carne. Otro igual. Al final los moros van a ser también católicos por no querer aborto.
A esto conduce un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) no tratado, con la consiguiente molestia para los lectores, que tienen que sortear todo el spam puesto por este personaje, para poder comentar la entrevista (o cualquier otro artículo o noticia, en las que lleva trolleando y poniendo de forma obsesiva exactamente lo mismo desde hace años). La dirección de esta página debería tomar cartas en el asunto, pues, aunque lamentable y digna de lástima la enfermedad psiquiátrica de este individuo, no se puede consentir que se pase la vida calumniando (que no es igual que criticar o corregir) a los Papas y a la jerarquía católica que no comparte sus heréticas creencias (opuestas al Concilio de Trento) de forma monotemática y machacona, ofendiendo a los católicos y desviando todos los temas decididos por Infovaticana para dar la matraca con sus obsesiones personales y alabar la labor de los demoledores o los errores de Francisco.
El derecho a la vida no es un derecho absoluto, la Teología Católica (distinta a la de Muller) siempre ha admitido la pena de muerte en determinadas causas graves, el derecho a la guerra justa justa y el derecho a la defensa propia. Desde sus herejías sobre la Virgen María y la Transubstanciación, este Cardenal demuestra muy claramente lo que es.
Realmente Müller no ha sostenido herejía alguna, pero en este punto se equivoca y no coincide con lo que la Iglesia ha creído y enseñado siempre sobre este tema.
Ahora resulta que la heterodoxa doctrina de la libertad religiosa que ya es practicamente una auténtica herejia que ha traído la libertad de moralidad de la que tanto se queja Muller, es lo mismo que el libre albedrío de Trento.
Libertad religiosa = libre albedrío.
El libre albedrío es la libertad para razonar que yo sepa. Pero la razón te lleva a la religión verdadera, no a la libertad de cultos.
Siguen sin entender que cada religión tiene su moralidad.
Por eso para jpii las semillas del Verbo ya no es la filosofía griega, son las religiones falsas con sus morales falsas.
Señor Muller, las nuevas ideologías son las nuevas religiones con sus nuevas moralidades.
«No ser coaccionado» significa que nadie puede ser coaccionado violentamente, pero también significa que nadie puede ser coaccionado moralmente, es decir, que poner a tus hijos en un colegio católico es coaccionar la libertad religiosa de los niños.
No saben lo que han hecho con su concilio.
Yo sí «sé lo que hicisteis en el último concilio»:
La habeis cagado. Y gorda.
Aparte del TOC, ¿usted bebe? No sé, es por intentar saber de qué viene lo suyo. Ni creo que merezca la pena decirle que desvaria, que la entrevista no va de eso, que sus rollos no interesan, que ya los ha contado, que lo que dice es falso… Todo eso usted ya lo sabe. Es que le da igual. Yo lo único que le puedo recomendar es que busque tratamiento y, en paralelo, que deje de soltar herejías y vuelca a la Iglesia católica (la de verdad, que es sólo Una, no la que se ha inventado usted y que niega los dogmas del Concilio de Trento).
vuelca = vuelva.
¡Señor Uno, es usted un incrédulo! Müller, el que negaba la virginidad perpetua de Nuestra Señora y sostiene la consustanciación, exactamente igual que Bergoglio (así lo entiende cualquiera que lo lea, menos el Oráculo de Delfos de esta página), ha dicho bien clarito que la primacía de la política sobre la moral fue culpa de Maquiavelo.
Nada de que el Concilio y sus sucesores, con la basura de la libertad de conciencia y de religión, se cargaran la base del reinado social de Cristo y bendijeran a Maquiavelo.
¿Qué sabrían los papas que condenaron esto como un error modernista? ¿Qué sabría S. Agustín, cuando dice: «Y qué peor muerte para el alma que la libertad del error» (epístola 166)? Tuvieron los santos coj**** de poner con todas las letras:
«Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil» (Dignitates humanae).¿En qué parte de la revelación dice Dios que sea lícito al hombre adorar a otros dioses? Para esta gente, papas incluidos, especialmente uno que hizo de esto su bandera, el Dios del Antiguo Testamento debía de ser, como para los gnósticos, un demiurgo loco. ¿Cómo puede Dios establecer la libertad de conciencia y religiosa y ordenar entregar al anatema pueblos enteros porque adoraban a sus dioses?
El día que venga un papa de verdad, van a temblar los cimientos de la Iglesia. Lo de Fermoso y Honorio I va a ser un chiste de ursulinas.
En Estados Unidos, al amparo de la Ley de Libertad Religiosa, reconocida como un derecho civil (conciliar a tope), son legales la Iglesia de Satán y el Templo Satánico, con derecho a actividades extraescolares en los colegios de primaria (¡Mientras respeten el orden público, como dice el Concilio!).
Lo quiere Dios que lo establecido como derecho natural y nos lo ha revelado (¿?).
EMBUSTERO: Müller se equivoca en lo referente a la pena de muerte (que es doctrina pero NO un dogma). Pero nunca ha negado ni la virginidad de la Virgen, ni la transubstanciacion. Ahórrese volver a poner sus corta-pega, que si la primera vez no decían lo que usted les atribuía, no van a cambiar con las repeticiones: seguirán diciendo lo mismo, que sigue sin ser lo que usted dice. Pero es normal que alguien como usted, que niega la doctrina católica sobre la Justificación, no entienda nada: su conocimiento sobre la fe católica es deficiente y no se corresponde con la realidad. Lo que usted cree no es católico, aunque usted creyera que sí. Y no: nos nos interesa el monotema de la libertad religiosa (doctrina inventada que sólo sostiene usted), ni ningún «reinado social de Cristo» está relacionado con la eutanasia, ni con la guerra justa, ni menos con la pena de muerte. Sólo está relacionado con su TOC (que los emoticonos zafios no curan).
«EMBUSTERO».
Creo que hay una vacante de mamporrero en el Hipódromo de la Zarzuela, igual puede cubrirla usted y así, aparte de insultar a quien no piensa como usted, hace algo de provecho por la cabaña semoviente, con la que está usted emparentado por la rama asnal.
¿Ve como es usted un embustero? A diferencia de usted, yo no insulto por señalar que usted miente. No mienta y nadie lo señalará. Así que, ahórrese las ocurrencias asnales, que no me afectan un pimiento, como ya le dije.
El entrevistador introduce el caso de Ukrainia de manera equivocada sin tomar en cuenta todos los factores. Se traga la propaganda de USA y la UE de que la intervención militar de Rusia en Ukrainia fue agresión no provocada que es falso. En 2014, EEUU provocó un golpe de estado en Ukrania destituyendo el legítimo gobierno cuyo Presidente tuvo que huir a Rusia para salvar su vida. EEUU estableció un gobierno títere en Ukrania. Este gobierno perseguía a los rusos étnicos, 30% de la población. Ellos no pudieron aceptar un gobierno que los privaba de sus derechos fundamentales. Los de habla rusa estaban ganando el conflicto y estaban a punto de destruir el ejército ukraniano. Con la intervención a Alemania y Francia. se estableció un cese de fuego, y posteriormente 2 acuerdos de Minsk. NI los europeos, ni el gobierno de Ukrania respetaron los acuerdos o tratados sino que los usaron para ganar tiempo para que la OTAN fortaleciera el ejército. El plan de USA y la UE utilizando el ejército