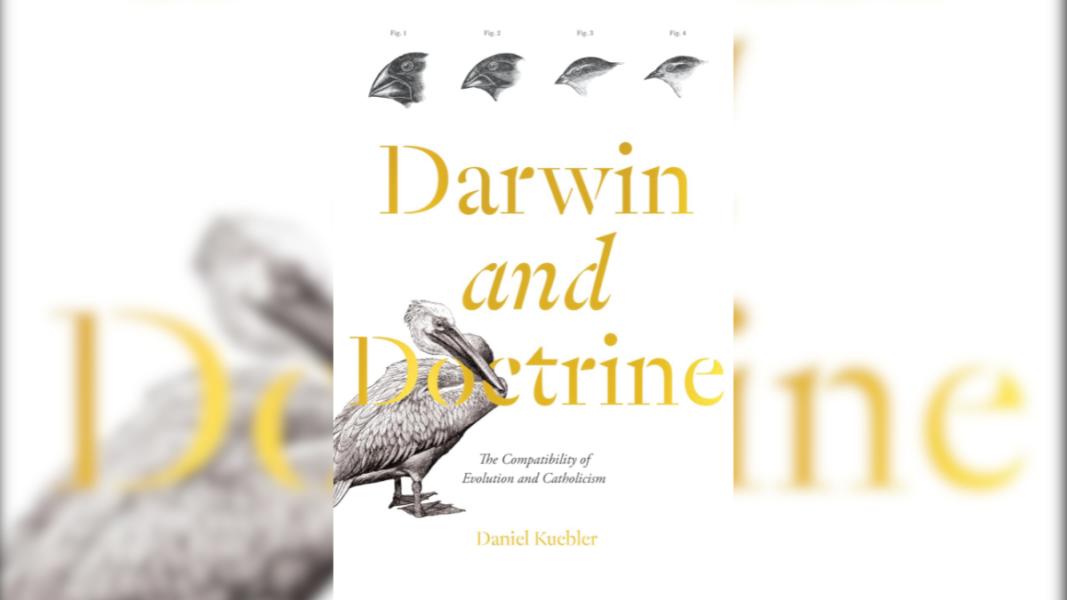Por Casey Chalk
Una de las cosas más extrañas de mi formación evangélica fue la catequesis que recibí en el creacionismo. Debido a cierta interpretación hiperliteralista del Libro del Génesis, las iglesias evangélicas a las que asistía mi familia predicaban periódicamente sobre los errores de Darwin, tratando de proporcionar a los fieles argumentos sobre dinosaurios, datación por carbono-14 y diversos fenómenos que la teoría evolutiva tenía dificultades para explicar. Todos nosotros, entusiastas evangélicos, supuestamente formados para hablar con autoridad sobre cuestiones científicas.
Por supuesto, pocos de nosotros éramos realmente capaces de hacerlo. La idea de que un evangélico que aprendió ciencia en la iglesia pudiera enfrentarse a un estudiante de ciencias duras o a un científico profesional y decirle que, en realidad, la Tierra tiene 10.000 años es ridícula. De hecho, del mismo modo que los cristianos critican a los escépticos religiosos por diversas presuposiciones filosóficas —como que los milagros no ocurren—, una postura antievolucionista derivada de una lectura peculiar del Génesis es igualmente infundada.
Cuanto más aprendía sobre la conflictiva historia entre religión y ciencia, más me daba cuenta de que la batalla era en gran medida el resultado de una confusión colosal, a menudo perpetuada por ateos y fundamentalistas. La ciencia se ocupa de datos empíricos, de lo que puede observarse y probarse en el mundo natural; la religión se ocupa de realidades metafísicas, algunas de las cuales pueden deducirse y articularse lógicamente, pero no pueden ser sometidas a pruebas empíricas. Afirmar que la selección natural refuta de algún modo la existencia de Dios es equivalente a afirmar que, dado que el comportamiento humano es a veces predecible, no existe el libre albedrío.
Por eso me sentí agradecido al descubrir que la Iglesia católica entiende la teoría de la evolución no como un espantajo malévolo, sino —como cualquier otro aspecto del pensamiento moderno— como algo que debe considerarse a la luz de la verdad filosófica y de una correcta comprensión de la revelación divina. Darwin and Doctrine: The Compatibility of Evolution and Catholicism, del profesor de biología Daniel Keubler, se sitúa de lleno en esta tradición católica equilibrada, analizando cuidadosamente las afirmaciones filosóficas y metafísicas. Escribe: «Con el paso de los años, he pasado de luchar por entender cómo la evolución podía encajar con el catolicismo a explorar cómo una comprensión evolutiva puede iluminar nuestra comprensión de cómo Dios se relaciona con su creación».
La Iglesia católica no tiene en realidad una posición sobre la ciencia de la evolución, porque su misión es determinar la verdad relacionada con la revelación divina, no juzgar la validez de diversas teorías científicas. Cuando la Iglesia ha hablado sobre ciencia, ha centrado su atención en lo que san Juan Pablo II llamó «teorías [pseudocientíficas] de la evolución que, de acuerdo con las filosofías que las inspiran, consideran el espíritu como surgido de las fuerzas de la materia viva o como un mero epifenómeno de esta materia».
Por tanto, los católicos son libres de sostener una amplia gama de posiciones respecto a la evolución, desde rechazarla por completo como incompatible con el Génesis, hasta aceptar prácticamente toda la teoría evolutiva salvo aquello que niega la enseñanza formal de la Iglesia, como la afirmación de que la Creación puede explicarse únicamente mediante procesos naturales.
Keubler está convencido de que los datos disponibles son suficientes para concluir que la vida en la Tierra ha evolucionado a lo largo de los últimos 3.800 millones de años. Sin embargo, también cree que Dios ha creado un orden natural maravilloso, «un universo raro en el que la evolución a través de procesos naturales es, de hecho, posible». Los católicos, sostiene, no tienen que elegir entre la Iglesia y la ciencia evolutiva correctamente entendida, en particular entre los elementos que cuentan con un fuerte respaldo probatorio y aquellos que siguen siendo objeto de debate dentro de la comunidad científica. Keubler tiene un éxito rotundo en ambos aspectos.
Primero presenta un relato de cómo la Iglesia ha entendido la Creación y de la confusión filosófica responsable de la percepción errónea común de que ciencia y religión son incompatibles. Explica la prevalencia del cientificismo, la creencia de que la ciencia es el único medio para adquirir conocimiento verdadero, y sus defectos fatales. Como argumenta el filósofo católico Ed Feser, «la afirmación de que el cientificismo es verdadero no es en sí misma una afirmación científica, ni algo que pueda establecerse mediante métodos científicos».
La preocupación de la Iglesia respecto a la evolución, por tanto, no proviene de la ciencia en sí, sino de quienes la unen a una cosmovisión materialista que excluye lo divino. Juan Pablo II y Benedicto XVI han ofrecido a los católicos un marco para comprender la evolución y la Creación como dos modos complementarios de considerar la realidad. Como enseña el Catecismo, cualesquiera que sean nuestras opiniones sobre la evolución, debemos creer que Dios es el Creador de un universo ordenado; que hizo al hombre como un ser a la vez físico y espiritual; y que la Creación nos orienta hacia Dios y refleja su poder y su sabiduría.
Keubler pasa luego a explicar la evolución con un lenguaje que incluso quienes carecen de formación científica encontrarán accesible. Explica cómo el código genético es probablemente la mejor evidencia del origen común universal. Señala que la comprensión aristotélico-tomista de la causalidad primaria y secundaria sirve como un modo útil de entender cómo pueden producirse cambios aleatorios en el mundo natural —que, por cierto, es en muchos aspectos altamente ordenado— sin abandonar la creencia en Dios como Creador.
En la Summa Theologiae, santo Tomás de Aquino —más de medio milenio antes de Darwin— considera la posibilidad de que nuevas especies puedan surgir con el tiempo. La presentación que hace Keubler del origen del hombre, en la que correlaciona lo que sabemos sobre la evolución de las especies de homínidos con teorías acerca de cómo y cuándo el hombre adquirió un alma y luego cayó en el pecado, es importante para preservar la doctrina del pecado original y resulta especialmente fascinante.
Una sana humildad intelectual debe subyacer a estas especulaciones, permitiendo suspender el juicio sobre las teorías del desarrollo humano —o de cualquier otro aspecto de la evolución— a medida que surgen nuevas pruebas y teorías.
San John Henry Newman, recientemente proclamado Doctor de la Iglesia, fue contemporáneo de Charles Darwin y escribió: «La teoría del señor Darwin no tiene por qué ser atea, sea verdadera o no; puede simplemente estar sugiriendo una idea más amplia de la presciencia y la destreza divinas».
El excelente libro de Keubler, asimismo, nos ayuda a comprender cómo la ciencia evolutiva no tiene por qué ser antagonista de la fe religiosa, sino que puede ser un medio para profundizar nuestro asombro ante la genialidad creadora de Dios a lo largo de millones de años.
Acerca del autor
Casey Chalk es autor de The Obscurity of Scripture y The Persecuted. Colabora en Crisis Magazine, The American Conservative y New Oxford Review. Es licenciado en Historia y Educación por la Universidad de Virginia y posee un máster en Teología por Christendom College.