Que un intelectual abiertamente ateo como Juan José Millás escriba en El País una columna reconociendo, aunque sea con ironía, la magnitud ontológica del milagro eucarístico debería provocar algo más que una sonrisa avergonzada en el mundo católico. Debería obligarnos a detenernos y a preguntarnos qué está fallando cuando incluso un observador externo detecta una disonancia profunda entre lo que la Iglesia afirma creer y la manera en que ese misterio se vive —o se trivializa— en la práctica.
Millás no escribe como creyente ni pretende serlo. Precisamente por eso su diagnóstico resulta tan revelador. Parte de una premisa doctrinal correcta: la Iglesia enseña que en la consagración se produce un cambio real, literal, sustancial. No simbólico. No metafórico. Un milagro de primer orden. Y, sin embargo, constata algo que cualquiera puede verificar: la escena habitual de muchas celebraciones litúrgicas no refleja ni remotamente la trascendencia de lo que allí sucede. Gestos cansados, distracción generalizada, rutina. Como si nada extraordinario estuviera ocurriendo.
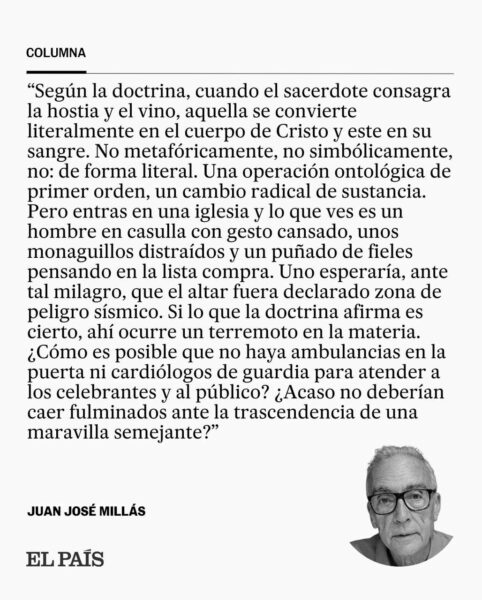
La pregunta que formula —con sarcasmo, pero con lógica— es demoledora: si realmente creemos lo que decimos creer, ¿por qué no actuamos en consecuencia? ¿Por qué no hay temblor, asombro, temor reverencial? ¿Por qué el altar no parece una zona sagrada, separada, custodiada?
Aquí es donde la observación externa se convierte en acusación interna. No es el ateo quien banaliza el misterio. Somos nosotros. O, al menos, una forma de vivir la liturgia que ha ido erosionando progresivamente el sentido de lo sagrado hasta hacerlo casi invisible.
No se trata de exigir teatralidad ni histeria religiosa. Se trata de coherencia. La Iglesia siempre supo que el misterio exige custodia. Durante siglos, tanto en Oriente como en Occidente, se desarrollaron formas concretas de proteger lo sagrado: separación del presbiterio, gestos precisos, silencio, velos, signos de distancia. No por desprecio al pueblo, sino por conciencia del misterio.
En Occidente, esa conciencia se fue debilitando. Y lo que se perdió no fue cercanía, sino asombro. No fue participación, sino reverencia. Cuando todo se muestra, todo se banaliza. Cuando nada se protege, nada se venera.
Por eso resulta significativo —y preocupante— que sea un no creyente quien señale la incoherencia, porque percibe una fisura evidente: una Iglesia que proclama el mayor de los milagros y lo celebra como si fuera un trámite.
El problema no es que el mundo no crea en la Eucaristía. El problema es que muchas veces no parece que la Iglesia misma crea de verdad en lo que custodia. Y cuando el misterio deja de estructurar la liturgia, termina por diluir también la fe.
Quizá esta sea una de esas ocasiones en las que conviene escuchar incluso a quien habla desde fuera. Para reconocer que la grieta es tan visible que ya no pasa desapercibida. Cuando hasta los ateos perciben la contradicción, es señal de que algo esencial necesita ser corregido.
La pregunta final no es retórica: ¿queremos seguir explicando el misterio o volver a arrodillarnos ante él? Porque la fe no se sostiene solo con palabras correctas, sino con gestos que las hagan creíbles.
