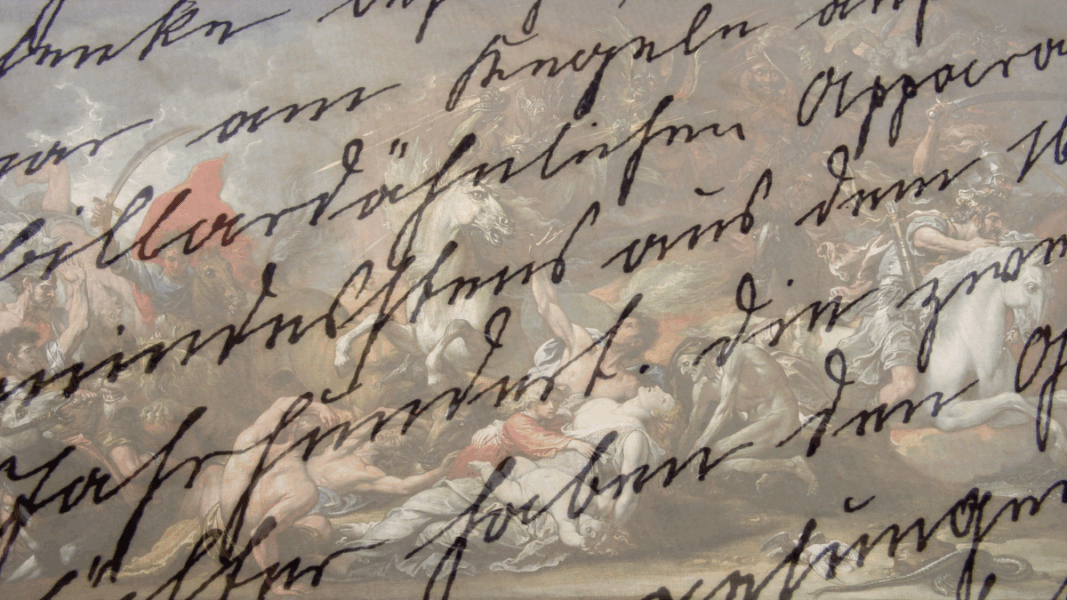«Muerte en el caballo pálido» de Benjamin West.
Santidad, me tendrá que disculpar mi latosa insistencia, pero mi conciencia me urge a volver a dirigirle esta carta abierta con motivo de su mensaje durante el Ángelus del pasado domingo 2 de noviembre, del que he entresacado los siguientes párrafos, que pongo en cursiva, y que comento a continuación.
Así se manifiesta el centro de la preocupación de Dios: que nadie se pierda para siempre, que cada uno tenga su lugar y brille en su singularidad.
Dios podrá estar todo lo preocupado que se quiera, por eso; pero la cuestión es: ¿se puede, de hecho, perder alguno para siempre, es decir: condenar eternamente?; si la respuesta es que sí, ¿de qué sirve entonces la preocupación de Dios?; ¿acaso el que todo lo puede, no va a poder lo que más quiere?; este asunto traté de resolverlo en la carta que sobre la cuestión “de auxiliis” ya le dirigí por este mismo medio; pero lo he vuelto a sacar a colación por el interés que invariablemente suscita, ¿y qué ocurre, si la respuesta es que no?: las consecuencias las abordo más adelante.
Como escribió Benedicto XVI, la expresión “vida eterna” quiere dar nombre a esta espera insuprimible: no una sucesión sin fin, sino el sumergirse en el océano del amor infinito, donde el tiempo, el antes y el después dejan de existir. Una plenitud de vida y de gozo: eso es lo que esperamos y anhelamos de nuestro estar con Cristo (cf. Enc. Spe salvi, 12).
Me alegra enormemente, que no todo tiene que ser negativo, leer estas palabras suyas, pues me vendrían de perilla para una digresión sobre una teoría que, varios años atrás, envié al dicasterio para doctrina de la fe, y cuya contestación todavía estoy aguardando, eso sí: bien sentadito, que no es plan de herniarse, una vez que ya me estrujé los sesos, y no sé si para algo útil; mas, como, siguiendo la recomendación de Jack el destripador, es mejor ir por partes, dejo ese asunto, si se tercia la ocasión, para otra carta abierta, a no ser que el meteorito lo impida.
La preocupación de Dios por no perder a nadie la conocemos desde dentro, cada vez que la muerte parece hacernos perder para siempre una voz, un rostro, un mundo entero. Cada persona es, en efecto, un mundo entero. El día de hoy desafía la memoria humana, tan preciosa y tan frágil. Sin la memoria de Jesús —de su vida, muerte y resurrección—, el inmenso tesoro de cada vida queda expuesto al olvido. En la memoria viva de Jesús, en cambio, incluso quien nadie recuerda, incluso quien la historia parece haber borrado, aparece en su infinita dignidad.
¿Cómo la muerte nos va a hacer perder a alguien para siempre, si nosotros tampoco estaremos aquí para siempre?; lo único que realmente nos hace perder a alguien para siempre, es la condenación, ya sea la nuestra o la suya.
Reducirlo todo a la memoria suena tan huero como esa manida y lapidaria, nunca mejor dicho, frase: “Vivirá por siempre en nuestro corazón”; ¿acaso se puede llamar “vida” a la umbrátil imagen que queda en la memoria, y que el tiempo inmisericorde se encarga de ir desfigurando implacablemente?; ¿qué es entonces sino pura vanidad la gloria que queda en la memoria?; por eso se decía antaño que más vale perro vivo que león muerto, y lo de su nombre es simple casualidad, que Dios le conceda largos años.
Espero que la dignidad infinita a la que se refiere, no sea meramente natural, como la que aparece en el documento Dignitas infinita, que ahí sigue, por cierto, impertérrito en el catálogo del magisterio de la iglesia, donde pega como a un santo Cristo dos pistolas.
Este es el anuncio pascual. Por eso los cristianos recuerdan desde siempre a los difuntos en cada Eucaristía, y hasta hoy piden que sus seres queridos sean mencionados en la plegaria eucarística. De ese anuncio nace la esperanza de que nadie se perderá.
Si Dz 825 anatematiza la tesis de que “el justificado esté obligado a creer de fe que está en el número de los predestinados”, y, por tanto, nadie puede tener certeza de fe sobre la propia salvación, lo que excluye también la certeza de la perseverancia final, la cual aparece condenada, salvo revelación especial, en Dz 826, ¿cómo no considerar herética la afirmación de que se puede esperar que nadie se perderá, cuando es evidente que la esperanza de que nadie se perderá, supone la certeza de fe en que todos y cada uno, perseverando hasta el final, nos salvaremos?
Además, san Pablo dice, por una parte, que “la fe no es de todos” (2Ts 3, 2), y, por otra, que “sin fe es imposible agradar a Dios” (Hb 11, 6); entonces ¿cómo se puede decir, sin contradecir al apóstol, que todos, incluyendo a los que no tienen fe, ni por ello puede agradar a Dios, se van a salvar?; ¿cómo también se puede decir, contrariando a Jesús, quien claramente afirmó que no todos han dejado de perderse, entre los cuales nombró expresamente al “hijo de la perdición” (Jn 17, 2), que nadie se perderá?
Por último, si hemos de esperar que nadie se perderá, sino que todos nos salvaremos, lo que, afianzándonos en la certeza de la salvación, impide todo temor real de condenación, ¿cómo se podrá evitar la condena que Dz 1525 fulmina contra los que niegan que “el temor del infierno sea en sí mismo bueno y provechoso como don sobrenatural y movimiento inspirado por Dios”?
La gravedad de este punto es tal, que rebasa incluso la posición, ya de por sí herética, del protestantismo, que defiende la certeza de la salvación, pero no para todos, como, en cambio, ahí se indica, sino sólo para los creyentes, lo que ya supone alguna restricción; lo único comparable es la apocatástasis, la cual, al menos también, reconoce una condenación temporal, y aun así está, a su vez, condenada firmemente por Dz 211.
Dz 705 dice, refiriéndose a los herejes: “A cuantos sienten de modo diverso y contrario, los condena, reprueba y anatematiza, y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia”; pero, claro, ¿quién tendrá la osadía de decir que el que precisamente aparece como cabeza, no es siquiera miembro?; grande es, por tanto, mi zozobra, aunque no por ello me puedo evadir, pues esto es lo que leo en Dz 271 y 274: “Si alguno (…) no rechaza y anatematiza, de alma y de boca, a todos los nefandísimos herejes con todos sus impíos escritos hasta el último ápice, (…) ese tal sea condenado por los siglos de los siglos, y todo el pueblo diga: Amén, amén”; sólo faltaría que todos se salvaran, menos el burro de mí; ¿podrá entonces la insignificante poquedad de este sacerdote que ya ha sido apartado del ejercicio del ministerio público, increpar al que ocuparía la máxima cátedra?; mas ¿acaso no es exactamente eso lo que indica Dz 1105, que condena esta frase: “Aunque te conste evidentemente que Pedro es hereje, no estás obligado a denunciarlo”?; no me queda, en definitiva, otro remedio en conciencia, pues yo sí temo al infierno, y no creo tener garantizada la salvación, que, jugándomelo todo, cantar las cuarenta hasta al lucero del alba, aunque sea reconocido como “Pedro”, y por muy inferior que en comparación me sienta, pues ya decía el Angélico doctor que, “en el caso de que amenazare un peligro para la fe, los superiores deberían ser reprendidos incluso públicamente por sus súbditos, como san Pablo, siendo súbdito de san Pedro, lo reprendió en público” (Suma teológica II-II, q. 33, a. 4, ad 2).
Nota: La siguiente carta abierta expresa la opinión personal de su autor. Publicamos el texto por su interés teológico y testimonial, exhortando al lector a recibirlo con discernimiento y fidelidad a la doctrina y Magisterio de la Iglesia.